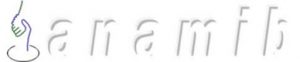El Espía Social
El Pozo
A veces viene a mi mente, cuando estoy agotado de trabajar, ensimismado en unos números y papeles que no entiendo, bloqueado, con la mente en blanco, mientras la radio suena irónicamente, con sus canciones románticas, con sus coloquios ligeros y frívolos… A veces, decía, viene a mi mente un recuerdo de cuando tenía 9 ó 10 o quién sabe si 11 años. Es un recuerdo muy claro. Es un atardecer de un sábado de invierno mediterráneo, húmedo pero no muy frío… Y recuerdo una ligera angustia dentro de mi. Estoy en el exterior de mi casa, en la terraza, una amplia terraza limitada al final por una endeble y vieja pared, fina y muy baja. La pared tiene un ángulo recto a su derecha . Desde él sale una especie de viejo tronco que sirve para sujetar una oxidada polea. De la polea cuelga una seca cuerda. Pero no hay ningún pozal colgando de ella. Desde la pared, lanzando la vista verticalmente hacia abajo, como un águila hacia su presa, se observa la casa de los vecinos. Se trata de una planta baja muy pobre, casi chabola, con patios y corrales desvencijados y desarreglados. La construcción solo ocupa un diez por ciento del solar y el resto se expande entre almacenes exteriores de trastos, gallineros y pocilgas.
La luz del ocaso acerca la penumbra y exige a mis ojos que se esfuercen un poco más. Lo hago. Miro hacia abajo. Observo aquel corral lleno de gallos, gallinas, gallinos, gallipavas, patos y puercos, ruidosos y malolientes. Veo como unas sombras negras corren desesperadamente cruzando de un rincón a otro los extremos del corral. Oigo como chillan los animales, debido a los mordiscos de aquellas sombras. Rodean a su víctima, la aíslan y luego, entre todas, la destruyen.
Por un momento siento un escalofrío; empiezo a sentir el frescor del ocaso, el caliente frío del auténtico atardecer de un invierno mediterráneo . Dejo de mirar las ratas. Observo la vertical de la cuerda cortada. Miro, un tanto temeroso, el final de aquel cáñamo retorcido. Sigo bajando la vista unos metros más –quizás seis, quizás doce, quizás quince metros desde la terraza-; por fin, observo la entrada del pozo, una entrada absolutamente negra. Únicamente los vecinos de abajo pueden sacar agua, que utilizan para los animales. Mi vista se nubla. Tengo miedo, por un instante. Dejo de observar intranquilo la entrada del pozo. La pared me llega sólo hasta la cintura y la mitad de mi cuerpo se siente perdido al vacío. A pesar del miedo que me invade, recuerdo que mi madre está cosiendo en el interior de mi casa; esto me tranquiliza. Ya no me siento tan solo. Pero, súbitamente, sin pensarlo, dejo de observar el pozo, miro la muerte del atardecer y voy corriendo en busca de calor. Entro en casa. Y miro a mi madre. Ella se da cuenta de mi entrada. Levanta su cabeza rápido. Me mira con ternura y sonríe dulcemente. Aquella imagen me da esperanzas: creo en algún futuro mejor, donde pueda crear mis propias ilusiones; y huir de las ratas, de la miseria, de la decadencia…
Sin embargo, a medida que pasan los años, que lucho y trabajo para mi ilusión, me doy cuenta de la ingenuidad de mi infancia, de la inocencia de mis ideas. ¡Se trata de las malditas ratas! No puedo evitar desprenderme de sus sombras. Y así, aquellos rastreros bichos que acosaban a las pobres gallináceas y a los gorrinos, en aquel corral decrepito, sucio y maloliente, no era una imagen gratuita, temporal y concreta. Aquel corral no era más que una visión del futuro, un aviso de mi intuición sobre las auténticas ratas que encontraría en la granja humana (en este zoo humano, como diría Desmond Morris)
Palma, 1 noviembre de 2005
Miquel Palou Bosch